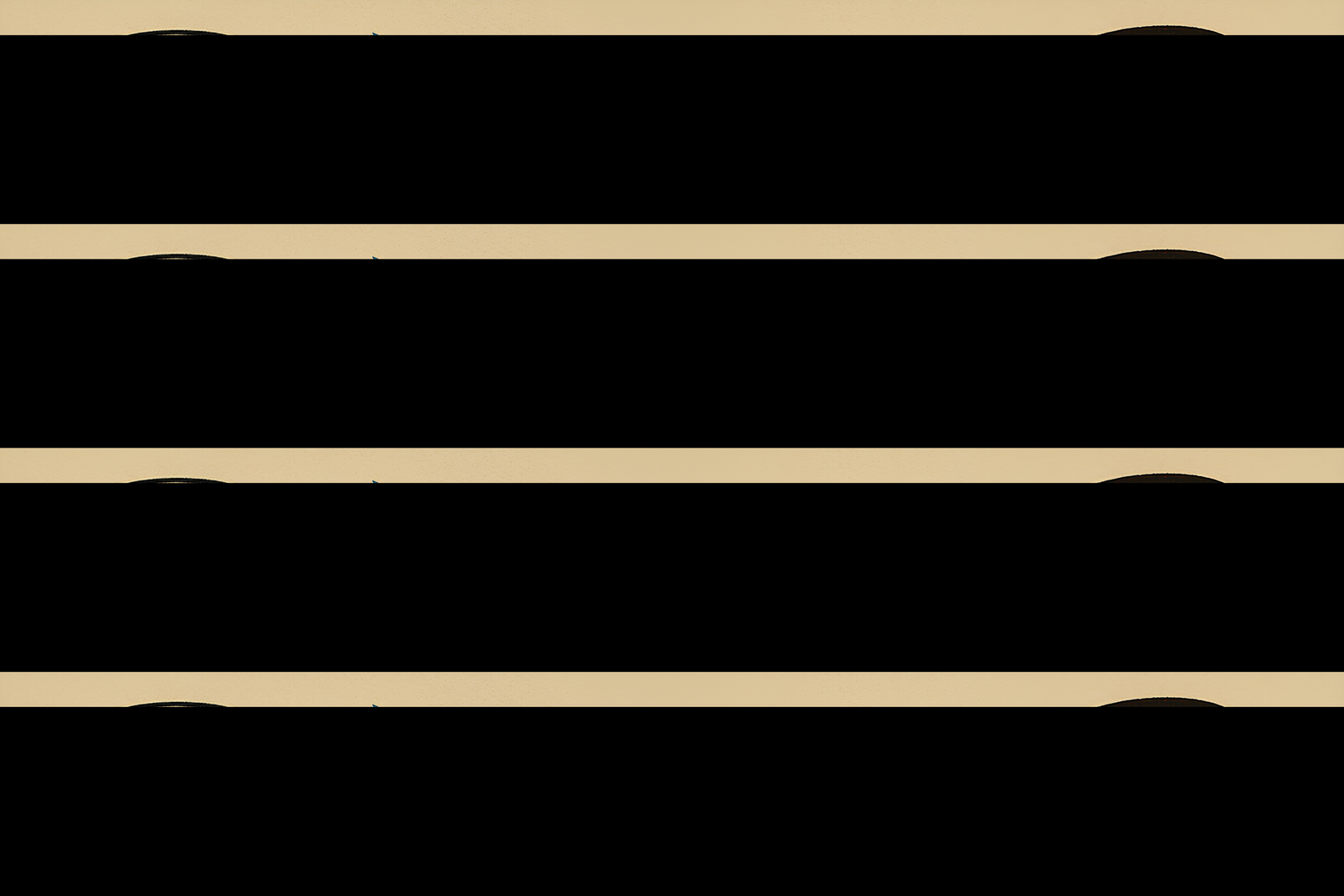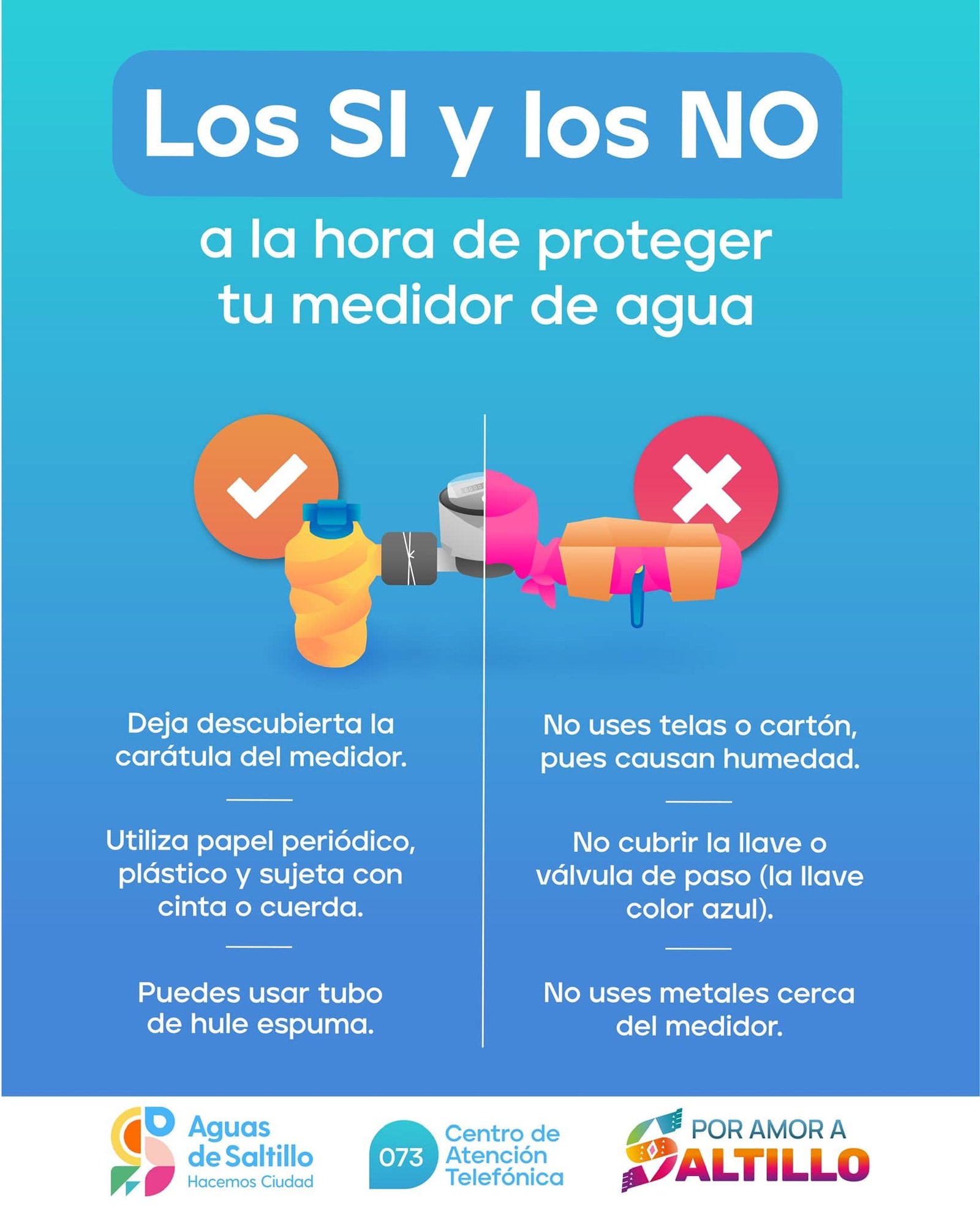Hay datos que escarmientan. La desaparición de las lenguas indígenas en Coahuila no puede entenderse como un accidente ni como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia de fuerzas estructurales profundamente arraigadas en la historia y aún vigentes en el presente. Basta mirar la estadística: apenas el 0.17% de la población en la entidad habla alguna lengua indígena
Esta cifra, confirmada por un simple cruce de información entre el INEGI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a través de una solicitud de acceso a la información, revela una tendencia de largo plazo: desde 1980 hasta la fecha, el número de hablantes ha descendido de forma sostenida, evidenciando una erosión sistemática de la diversidad lingüística en el estado.
¿Qué quieren decir dichos porcentajes? Que en un estado de casi tres millones de habitantes, apenas 5 mil 527 personas usan una lengua originaria. En el tiempo referido, el náhuatl perdió más del 86% de sus hablantes en la entidad, El maya tuvo una caída del 76%, a pesar de su relevancia nacional.
La disparidad por género también deja entrever una fractura simbólica: en Coahuila hay 1,123 hombres más que mujeres que hablan alguna lengua indígena. De los 5,527 hablantes registrados, 3,325 son varones y 2,202 son mujeres. Aunque pudiera parecer una diferencia menor en términos absolutos, en una población ya minúscula, cada diferencia cuenta. Esta brecha no es solo demográfica: sugiere una carga desigual en los procesos de transmisión lingüística, cuidado comunitario y conservación oral, tareas que históricamente han recaído en las mujeres. Y si ellas dejan de hablar, ¿quién enseñará el idioma a quienes vienen? Esta pérdida es, también, una pérdida de futuro.
Esta tasa es una de las más bajas a nivel nacional, incluso en estados con alta migración interna como Baja California.
Esto implica que el olvido de una lengua no es inocuo: con ella se pierde un universo de conocimiento y memoria colectiva. Cabe precisar que Coahuila fue hogar de lenguas como coahuilteco o pakawano, hoy extintas.
En este ranking del olvido cultural, el náhuatl encabeza la lista. En 1980 había 12 mil 314 hablante. El dato más reciente apunta a mil 657 hablantes, seguido por zapoteco, huasteco y otros (todos llevados por migraciones recientes).
Los datos sugieren una tendencia: el discurso oficial y las condiciones económicas han expulsado a las lenguas de la vida cotidiana.
En su informe sobre México, la UNESCO subraya que “cuando desaparece una lengua, desaparece una cosmovisión, una forma de ver la vida y una identidad.
Aunque suele omitirse como parte del contexto, el colonialismo lingüístico hispánico sentó las bases de esta dinámica. Desde la Conquista, la Corona Española y la Iglesia impusieron el castellano bajo la creencia de civilizar a los indígenas.
Las encomiendas, misiones y escuelas coloniales buscaron eliminar las lenguas nativas (tanto las preexistentes, como el otomí o el tepehuán en zonas vecinas, como el otomí).
Aunque en los primeros siglos coexistieron lenguas cristianizadas, diversas fuentes confirman que el virreinato impulsó finalmente la asimilación lingüística. Este proceso violento aniquiló las lenguas “de asentamiento histórico” en Coahuila y redujo drásticamente las hablantes indígenas al obligar a los hijos de pueblos originarios a educarse en español.
Ahora, esta no es una nota dura. Porque hay ocasiones en los que los datos impulsan inevitablemente a la rabia. Y este, creo, debe ser uno de esos casos.
Al revisar los datos, recordé un dicho árabe que escuché de Rafeef Ziadah, una artista de poesía oral y activista canadiense-palestina, hace unos doce años en internet.
Aquella frase, punzante como un verso de Mahmoud Darwish y clara como un acto de sobrevivencia lingüística, nunca me abandonó del todo. Después de varios intentos por dar con la escritura correcta, estoy convencido de que se trata de la siguiente oración:
اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً.
La transliteración más adecuada, cuidando la musicalidad fonética y las inflexiones originales, sería:
Ismáju lí an atakálam bilisáni al-arabí qábla an yaḥtal·lú luġatí áyḍan.
El significado no necesita muchas palabras, pero merece todas las que le rodeen. Hay dos vertientes de traducción que me parecen especialmente pertinentes, cada una con su propia potencia:
De forma más o menos literal: “Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que ocupen también mi idioma”.
Aquí, la frase conserva su estructura directa, desnuda de metáforas, pero llena de historia: una súplica y una advertencia. No se trata solo de hablar: se trata de hacerlo antes de que lo impidan. El verbo “ocupar” remite tanto a la invasión territorial como a la ocupación simbólica del lenguaje, del cuerpo, de la posibilidad de nombrar.
No quiero distraer la parte importante de la idea, ni que esto pase por apropiación cultural. Sino que, si bien se trata de contextos geopolíticos diferentes, hay elementos en común, enarbolados, rizomáticos: la violencia sobre las lenguas no es un fenómeno aislado, ni exclusivo del norte de México, ni de los pueblos originarios del continente.
Es una herida global, una colonización que muta, que se desplaza de territorio en territorio y de cuerpo en cuerpo, siempre disfrazada de progreso, de orden, de educación.
Hablar una lengua minoritaria —en cualquier parte del mundo— se vuelve entonces un acto político. No un gesto folklórico ni una curiosidad académica, sino una trinchera desde la cual resistir al olvido estructurado, al desprecio sistemático, a la homogeneización neoliberal que convierte todo en contenido, pero casi nada en significado.
El caso de Coahuila, para sus coterráneos, debería incomodar más de lo que lo hace. Porque no se trata de una extinción natural ni de una preferencia cultural: se trata de un exterminio simbólico. Uno que comenzó hace siglos y que continúa hoy, legitimado por instituciones que, en el mejor de los casos, se limitan a conmemorar sin reparar, a documentar sin proteger.
Las constituciones y leyes mexicanas históricamente marginaron las lenguas originarias: hasta 2003 no existía una Ley de Derechos Lingüísticos. Aunque hoy la Ley General de Derechos Lingüísticos (LGDLPI, 2003, reformada 2022) proclama que “es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones” en la práctica estas garantías han sido letra muerta.
El simple hecho de clasificar a las lenguas indígenas como “nacionales” demuestra el carácter tardío y superficial de los reconocimientos oficiales; mientras que en el discurso se habla de pluralismo, la política real ha ejercido estandarización.
El capitalismo y las políticas neoliberales han profundizado estas desigualdades. En Coahuila se establecieron industrias extractivas (minería, ganadería extensiva, ferrocarriles bajo Porfirio Díaz) que despojaron de territorios a comunidades campesinas e indígenas.
Más recientemente, con la desregulación económica de finales del siglo XX y la apertura comercial (Tratados de Libre Comercio), se acentuó la migración interna: poblaciones indígenas empobrecidas del sur y centro de México (Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etc.) llegaron a Coahuila en busca de trabajo en maquiladoras, la industria petrolera o el agro.
Sin embargo, el aparato económico neoliberal ni promueve ni protege la lengua de esos migrantes: el español sigue siendo el idioma de la productividad y la modernidad, y la lengua indígena una carga cultural.
Pero si un idioma es una forma de habitar el mundo, entonces su extinción no solo nos empobrece culturalmente: nos expulsa de un territorio simbólico que también era nuestro, aunque no lo supiéramos.
Coahuila no se “está quedando sin lenguas”: las está dejando morir una por una, como si no dolieran, como si no contaran, como si no fueran parte de la tierra que pisamos.
Entre los datos que entregó el INALI en respuesta a la solicitud oficial, se enumeran más de cuarenta lenguas todavía presentes en el territorio estatal. De ellas, la mitad tienen menos de diez hablantes. Algunas solo uno. O uno que sepa un poco. O uno que recuerda el sonido, pero no la gramática. Esos números no suelen aparecer en los discursos conmemorativos. No son lo suficientemente épicos para la celebración. Pero son, precisamente, los que más nos deberían doler.
No existen cifras oficiales nuevas para Coahuila desde el Censo de 2020.
El INEGI aún no publica datos intercensales o conteos posteriores por estado que modifiquen los indicadores de ese censo. A nivel nacional, la ENADID 2023 reportó 7.4 millones de hablantes de lengua indígena (5.9% de la población menor de 3 años), un ligero aumento sobre los 7.36 millones del censo 2020, pero sin desglose por entidad federativa.
Asimismo, en Coahuila, la única lengua autóctona registrada es el kikapú, que según el Atlas Cultural de México registró 446 hablantes en Múzquiz (Coahuila) a mediados de 2023.
Y tal vez ese sea el verdadero genocidio: el que no se nombra. El que no vemos porque lo hemos normalizado. El que ocurre mientras aplaudimos la diversidad en conferencias, pero educamos a nuestros hijos/sobrinos/nosotrosmismos en el monolingüismo del mercado. Delegamos la agonía de las lenguas mientras elegimos otros idiomas, otras prioridades, otro confort. Y así, dejamos que mueran. No porque no las amemos, sino porque no las escuchamos.